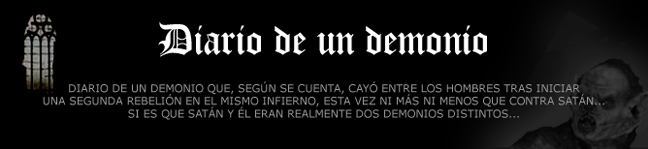Me deslizaba aquel mediodía por el prado, como tantas otras veces, en mi majestuosa forma de serpiente. Me agradaba adoptar aquella piel porque me permitía recrearme entre las innúmeras glorias de la Naturaleza sin levantar sospechas ni llamar la atención de nadie. Encontraba cierto solaz en contemplar los multiformes objetos del mundo así, confundiéndome entre las demás bestias terrenas para pasar desapercibido a los profanos ojos del orbe. Es lógico que un demonio a veces quiera disfrutar de su tiempo en soledad. Sin embargo, aquel día percibí de pronto que unos arbustos a mi lado se movían. Repentinamente, noté que un ser desconocido los hacía a un lado y se quedaba, suspenso, observando la rutilante belleza de mis lustrosas escamas. Intenté alejarme, pero la ignota criatura comenzó a seguirme, por lo que la increpé en los más rudos acentos que se me vinieron a la mente. La entidad puso cara de profundo asombro y, tras unos instantes de estupefacción, rompió a decir:
—Nunca antes había visto que un animal hablase en el idioma de los humanos. ¿Acaso no serás tú el Maligno, aquel contra el que tanto nos advirtió el arcángel Miguel?
—Sólo soy una criatura de Dios, y, si sus lacayos me consideran maligno, quizás deberían preguntarse por qué su propio Creador ha engendrado el mal: la Providencia podría haberme hecho un poco mejor. No es mi culpa si Él no es bueno en lo suyo y los productos salidos de su infatigable fábrica de la vida no cumplen con las normas de calidad necesarias ni alcanzan a cubrir las exigencias de siquiera los más mínimos estándares morales. Pero te saludo, hija de la costilla: ahora que has hablado sé quién eres y por qué estás aquí.
—Me gusta pasar tiempo en este lugar. Esta parte es sin duda la más hermosa de todo el Edén.
—También la más mortal, si ese árbol es el que yo creo.
—Siempre vengo a contemplar ese árbol. No crece aquí nada que sea más bello que sus frutos, siempre brillantes, siempre rojos.
—Y nada tampoco que sea más nocivo.
—¿Tan mala es la muerte?
—Me refiero al conocimiento. Y a la tristeza, que es su más directa consecuencia. La muerte en realidad es sólo la cura. Mejor harías en nunca acercarte a él y ser feliz en tu paraíso de ignorancia.
—¿Cómo sabes eso? ¿Lo has probado ya?
—No me ha hecho falta: fui el primer experimento de tu Creador, un experimento fallido. Cuando el monstruo que su inexperta ciencia produjo se le volvió, como era lógico, en su contra, sin duda el bisoño Aprendiz de brujo asimiló la lección y, escarmentado, consideró prudente que su segunda criatura viniera con el conocimiento como un accesorio optativo. ¡Felices de aquellos que lo logren evitar!
—¿Preferirías, entonces, mi ignorancia a tu conocimiento?
—¡No! Si bien es cierto que a veces, cuando mi soledad aúlla demasiado fuerte en mi pecho, o cuando paso toda la noche deseando que la muerte me sumerja en el océano de la nada, me pregunto si no sería mejor lobotomizarme para, pareciéndome de ese modo un poco más a las restantes criaturas, poder obtener sin dificultad compañía y sustento, nunca tarda mucho mi naturaleza orgullosa en rebelarse gritando que, por mucho que mi sendero me conduzca indefectiblemente a gélidas regiones de hambruna y desolación, existe, sin embargo, una enorme e irrenunciable gloria en soportar la miseria y las incontables laceraciones que el saber produce. Vivo en un infierno que me persigue a donde quiera que yo vaya, es cierto, pero ya tampoco podría tolerar vivir alejado de él. Mas no te sugiero a ti, débil criatura, que lo pises: lo que yo enfrento día a día, a ti te sería letal incluso en sueños.
—Mucho me asombra que me hable de ese modo una simple criatura reptante que, según me ha informado mi marido, es inferior en todo a nosotros los seres humanos. ¿En serio dices que puedes soportar las agonías de un conocimiento que a nosotros nos aniquilaría?
—Es posible que nunca llegue a saber si soy infinitamente superior o infinitamente inferior al humano, pero, ahora que lo veo, me alegra comprobar que la distancia que existe entre él y yo es sideral. Y no ignoro tampoco que, si pruebas de ese árbol, tal sentimiento nos resultará diametralmente recíproco. Ten cuidado, mujer de Adán: te lo digo yo, que soy el ser más herido que respira en todo este universo. Procura ser inocente y podrás así ser feliz; no hagas de tu Edén una Gehena.
—Pero me gusta mucho tu elocuencia, me fascina la seguridad con la que hablas, lo cual es sin duda obra del conocimiento. Mi simpleza ya no me satisface. Yo quiero lo que tú tienes.
—¡Insensata! ¿Es que no escuchas lo que se te dice? Te lo ha explicado tu Dios y te lo repito ahora yo, que soy más sabio que Él pues conozco el dolor y la derrota: disfruta de la inigualable e inmarcesible dicha que existe en la ignorancia. El verdadero Maligno, que puso ahí ese árbol para tentarte y lavarse luego las manos cuando sufras lo que sufro yo, te ha dado, hay que admitirlo, un don invaluable: la idiotez. Procura que tu femenil curiosidad y tus ansias de saber no te empujen a perderla. Un universo entero existe, llamado Hades, repleto de seres que no sin razón envidiarían una bienaventuranza semejante.
—¿Hay, entonces, otros como tú? Pero tus razones no me convencen. Creo que no eres más que un espíritu egoísta que no desea compartir con otros los abstrusos gozos del conocimiento. Como un dragón sobre su tesoro, intentas guardar celosamente esos saberes para tu raza privilegiada. Comeré de la manzana, y ni tú ni todos los habitantes de ese Hades podrán impedírmelo.
—¿Qué dices, madre de la locura? El daño contra el cual te advierto no te lo harás sólo a ti, sino que se lo dejarás como un legado hereditario a las infinitudes de seres que tu fatídica acción habrá de engendrar. Puedes elegir entre ser feliz para siempre o hacer miserables a millones y millones y millones de seres por un puñado de años. Al crear la vida, condenarás a toda la humanidad entera a padecer el dolor y la muerte, que pasarán a ser los dos inseparables hermanos de la existencia. Estás a punto de cometer un horrendo acto criminal ante el cual me encojo incluso yo, el inventor mismo del crimen y el pecado.
—Me cuesta mucho creerte. El arcángel Miguel hizo bien en advertirme que eras un embustero. ¿Cómo yo podría engendrar a millones de seres? ¿Y cómo podrían ellos ser miserables, si yo soy feliz?
—Dejarás de serlo apenas hinques tus dientes en el fruto prohibido. Y, en cuanto a la raza humana, que no te asombre ni asuste su número: por muchos que sean, el universo se seguirá expandiendo como un monstruo aterrador e inconmensurable sin saber, sin siquiera notar que en un ínfimo punto de su epidermis, y por un espacio de tiempo inferior al equivalente a una fracción de segundo, habrá existido alguna vez una ridícula molestia llamada «humanidad», ufana mota de polvo que, una vez desaparecida, el inmenso universo jamás recordará. Sí: la vida será un accidente que llenará de miseria a quienes la padezcan, pero que resultará indiferente en medio de las infinitudes del cosmos. Nunca jamás, en toda la eterna espiral de los tiempos, habrá existido un evento tan grotesco y tan absurdo. ¡Tanto dolor para nada!
—Lo único absurdo es tu razonamiento. Conozco al humano mucho mejor que tú, pues tengo a uno por esposo. Sé que en él priman, por sobre todas las cosas, la piedad y el amor. Aun con el conocimiento, el dolor y la muerte, los hombres sabrán ser dichosos. Y buenos.
—¡Ay, eres mucho más inocente de lo que me figuré en un principio! Yo conozco al humano mucho mejor que tú, pues tuve por padre a su Creador. Con o sin fruto prohibido, una bestia engendrada por Él no tardará en reunir en su persona, como propias, todas y cada una de las habilidades para el crimen, el dolo, la mentira y la trampa que la imaginación de todas las esferas que brillan en los negros cielos nocturnos es capaz de concebir. Básteme con tu ejemplo, que ya quieres desobedecer y pisotear la única ley que te impuso Aquel que te hizo. Añade a eso el conocimiento, letífero veneno, y habrás creado el más artero y terrible de los monstruos de todo este plano material.
—No sabes de lo que hablas, y por eso te perdono. Morderé la manzana sólo para demostrarte que los humanos somos mucho mejores de lo que tú dices. Observa, sierpe melancólica, y aprende.
En cuanto la vi tomar el fruto, agotados ya todos mis fútiles intentos por disuadirla de aquel capricho, me alejé con rapidez de allí, pues bien sabía lo que sucedería a continuación: todas las usinas propagandísticas del enemigo, desde el Espíritu Santo dictando a los hebreos hasta el poeta ciego inglés dictando a sus hijas, serían puestas al servicio de culparme a mí por una acción que sólo fue producto de la obstinación y terquedad de la raza que desprecio. Y, antes de que se sospeche algún hábil ardid de mi parte, niego rotunda y enfáticamente haber aplicado principio alguno de psicología inversa. Por eso, cada vez que mi mente torturada revisita este episodio y la imperdonable injusticia que a consecuencia de él se labró en mi contra, el veneno que se me acumula en los incisivos adquiere, merced al procesamiento de un número proporcionalmente mayor de toxinas, un grado de peligrosidad que resulta luego, en su aplicación, infinitamente más letal. Pero es hora de mudar de piel y arrastrarme con sigilo a algún proclive y espeso matorral a fin de picar allí, con mal disimulada saña, al primer paseante de distraído tobillo que se presente dentro del rango de mi ofídica visión. Ya bastante he mordido el corazón de la inocua víctima que en este momento agradece, exultante, el hecho de notar que el arbitrario término de mi presente estrofa se halla cerca. ¡Oh, lector en cuyo pecho he inoculado una terrible dosis de saliva ponzoñosa!, no salgas ahora presuroso en busca de la dudosa eficacia de un antídoto: vivirás; pero, aunque con tus puños crispados intentes negarlo, debo hacerte saber que mi veneno espiritual ya nunca más te habrá de abandonar.